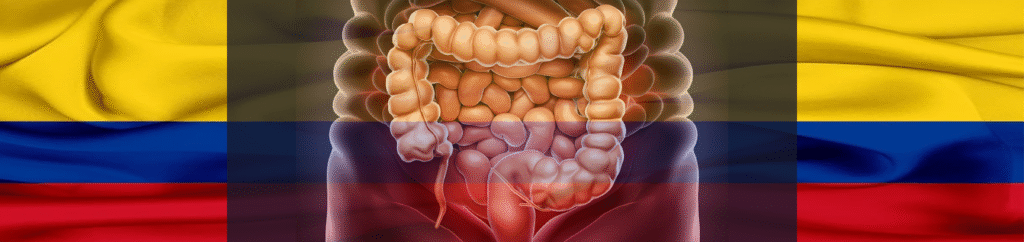Historia de la Coloproctología en Colombia y la Región Andina: Desafíos y Perspectivas en Investigación y Tecnología
La Coloproctología, como especialidad quirúrgica y médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon, recto y ano, ha experimentado un desarrollo sostenido en Colombia y en los países de la región andina durante el último siglo. Aunque sus raíces se remontan a prácticas antiguas y a la evolución de la cirugía general, la consolidación formal de la coloproctología como disciplina especializada en Colombia estuvo marcada por la organización de grupos profesionales, la creación de sociedades científicas y la aparición de unidades y servicios hospitalarios dedicados a esta patología. La Asociación Colombiana de Coloproctología, Cirugía y Endoscopia Colorectal (ASOCOL) y otras agrupaciones han sido actores centrales en la educación continua, la certificación de especialistas y la difusión de buenas prácticas clínicas dentro del país. (1)
En la región andina —entendida aquí como el conjunto de países que comparten la Cordillera de los Andes en Sudamérica (principalmente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, en sentido amplio, zonas de Venezuela)— la evolución de la coloproctología siguió una trayectoria similar: inicialmente fue una subárea dentro de la cirugía general y la proctología, para después profesionalizarse gracias a la labor de cirujanos pioneros, a la circulación de conocimientos desde Europa y Norteamérica, y a la creación de redes de cooperación regional. A nivel latinoamericano existe además una estructura asociativa que ha favorecido la integración y el intercambio científico entre países: la Asociación Latinoamericana de Coloproctología (ALACP) ha funcionado como plataforma para congresos, pautas educativas y convocatorias de investigación que permiten visibilizar el trabajo de los coloproctólogos andinos en foros internacionales. (2)
La documentación histórica especializada —resumida en obras y compilaciones sobre la historia de la coloproctología en Latinoamérica— muestra cómo, a lo largo del siglo XX, emergieron figuras y centros que impulsaron la subespecialidad. Libros y trabajos históricos recogen relatos sobre la transición desde la proctología clásica (centrada en problemas anorrectales) hacia un abordaje más integral del cáncer colorrectal, la enfermedad inflamatoria, la patología funcional y la cirugía mínimamente invasiva. Esta historiografía regional ofrece además pistas sobre cómo las formaciones profesionales, la migración de especialistas y la adopción de nuevas técnicas fueron tejiendo el entramado institucional que hoy conocemos. (3)
En Colombia varias instituciones han jugado un papel determinante en la consolidación de la coloproctología como especialidad de alto nivel. Servicios hospitalarios con programas académicos y de formación han producido la gran mayoría de especialistas activos en el país y han promovido la incorporación de técnicas avanzadas, entrenamiento en endoscopia y la participación en redes internacionales de investigación. La existencia de servicios pioneros con más de dos décadas de experiencia ha facilitado la formación de talento humano calificado y la implementación de protocolos de atención y de manejo multidisciplinario del cáncer colorrectal. (4)
En las últimas dos décadas la práctica ha estado profundamente influenciada por varios factores: la estandarización de guías basadas en evidencia, la incorporación de la cirugía laparoscópica y transanal, la mejora en la detección temprana del cáncer colorrectal mediante programas poblacionales, y el fortalecimiento de la investigación clínica en centros de referencia. Sin embargo, estos avances no han sido homogéneos en toda la región andina; persisten desigualdades en acceso a tecnología, en cobertura quirúrgica y en la posibilidad de participar en proyectos de investigación multicéntricos. A pesar de que centros de excelencia han alcanzado visibilidad internacional y participan en congresos y publicaciones, muchas áreas rurales y hospitales públicos aún enfrentan limitaciones de infraestructura y personal especializado, lo que repercute en retrasos diagnósticos y en resultados diferenciales en salud.
Los desafíos actuales para la coloproctología en Colombia y la región andina pueden agruparse en varias áreas complementarias. Primero, la brecha en acceso a servicios especializados y a tecnología avanzada (laparoscopia, plataformas para cirugía transanal, equipos de imagen de alta resolución, laboratorios de biología molecular) sigue siendo una barrera para equidad en atención. Segundo, la investigación clínica y la generación de datos locales —ensayos clínicos, registros poblacionales y series institucionales— requieren mayor financiación y coordinación regional para producir evidencia aplicable a poblaciones andinas. Tercero, la formación posgradual y la retención de talento especializado en zonas no metropolitanas demandan políticas académicas y estímulos institucionales que permitan descentralizar el conocimiento. Además, la integración de la atención multidisciplinaria (onco-cirugía, radiología intervencionista, oncología médica, gastroenterología y fisioterapia del piso pélvico) necesita consolidarse como norma y no como excepción en centros de referencia. (5)
En cuanto a la investigación y la tecnología, las perspectivas son prometedoras. La telemedicina y las plataformas digitales, impulsadas por la experiencia pandémica, abrieron canales para consultas de triage, seguimiento postoperatorio y educación a distancia del personal de salud; su consolidación puede reducir barreras geográficas y mejorar la continuidad del cuidado. Al mismo tiempo, la adopción de herramientas de análisis de datos, registros electrónicos y colaboraciones multicéntricas permitirá generar series robustas y estudios que respondan a preguntas locales sobre resultados, calidad de vida e impacto de nuevas técnicas. La inteligencia artificial y el machine learning comienzan a asomar como apoyo en diagnóstico por imagen, predicción de riesgos postoperatorios y optimización de flujos quirúrgicos, pero requieren inversiones en infraestructura, formación y marcos regulatorios claros para su uso ético y seguro. (6)
Finalmente, para aprovechar estas oportunidades es crucial fomentar una agenda regional coordinada: promover redes de investigación andinas, facilitar la movilidad académica, priorizar la investigación aplicada —incluyendo ensayos aleatorizados y registries poblacionales— y asegurar la financiación pública y privada para proyectos que reduzcan las brechas de acceso. Las sociedades científicas nacionales y la ALACP tienen un papel central en este proceso como mediadoras de estándares, convocantes de formación y gestores de colaboraciones internacionales. Si se articulan esfuerzos entre instituciones, formadores, tomadores de decisión y la comunidad paciente, la coloproctología de la región andina puede avanzar hacia modelos de atención más equitativos, basados en evidencia y tecnológicamente actualizados, manteniendo al tiempo un fuerte componente de pertinencia local y sensibilidad a las realidades sociales de cada país. (2,3)
Referencias
1. Asociación Colombiana de Coloproctología. Historia de la Coloproctología en Colombia. Bogotá: ASOCOL; 2022.
2. Asociación Latinoamericana de Coloproctología. Historia y misión de la ALACP. Disponible en: https://alacp.org
3. Nogueras JJ, Wexner SD, eds. History of Coloproctology in Latin America. Springer; 2018.
4. Hospital Universitario Nacional de Colombia. Servicio de Coloproctología: trayectoria y formación académica. Bogotá: HUN; 2021.
5. Gallo G, Sturiale A, De Simone V, et al. Challenges in colorectal surgery: a global perspective. Colorectal Dis. 2020;22(7):766-774.6. 6. D’Hoore A, Hompes R. Emerging technologies in colorectal surgery. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6(6):448-456.